El elogio oportuno: Entregan los Premios Nacionales de Cine 2019
23 de marzo de 2019
|
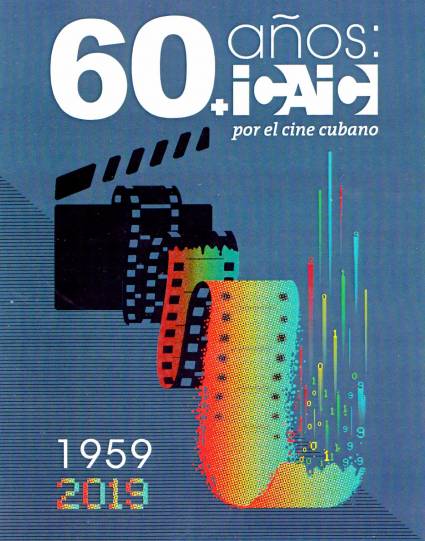
Cómo sintetizar los itinerarios creadores de tres profesionales de esta envergadura representa todo un desafío que intentaré enfrentar. Miguel Jorge Mendoza contaba con 17 años cuando el 23 de mayo de 1959 se incorporó al ICAIC, a poco más de dos meses de su fundación mediante la primera ley promulgada por la triunfante Revolución en el ámbito cultural. Este contador privado, dispuesto a terminar su carrera en Ciencias Comerciales, trabajaba en una comisión redactora de las nuevas leyes revolucionarias, hasta que se incorpora a la naciente institución.
A los 21 años, Livio Delgado, apasionado por la aviación, también lo era del cine. Sin molestarse en soñar que iba a trabajar en él, se conformaba con acompañar a su padre, cinéfilo empedernido, a los cursos de verano que impartía José Manuel Valdés-Rodríguez en la Universidad de La Habana. Impactado por Los siete samuráis, conoció a Alfredo Guevara y le convenció para que le prestara el libro Pintando con luz antes de que en julio de 1961 su viejo amigo, el documentalista José Limeres, lo arrastró al ICAIC como operador de cámara. Por ese tiempo, la gran pantalla seducía desde un ángulo diferente a otro habanero: Jerónimo Labrada. Con 22 años de edad, al concluir en 1968 sus estudios de Telecomunicaciones y Electrónica con especialización en Sonido cinematográfico, fue ubicado como sonidista en el ICAIC, a donde confluyeron sus caminos.
En esa etapa fundacional Miguel Mendoza fue el encargado de llevar y proyectar a Fidel las películas que Alfredo Guevara le enviaba antes de encomendar en 1962 a aquel decidido veinteañero la dirección de producción de El otro Cristóbal, la primera y muy ambiciosa coproducción con Francia. Aunque al bisoño productor no le agradaba mucho el director Armand Gatti, un teatrista europeo de cierto renombre, no podía traicionar la confianza depositada en él y llevó a buen puerto la primera presencia del nuevo cine cubano en el Festival de Cannes. Según este testigo de primera fila, nombrado con solo 22 años productor de Soy Cuba, de Mijail Kalatózov, esa película maldita en su época y hoy de culto, demandó miles de extras para algunas secuencias y filmar de un extremo a otro de la isla durante año y medio bajo los requerimientos del preciosista fotógrafo Urusevski.
Admirador de su labor en Cuando vuelan las cigüeñas, a Livio le pareció totalmente natural estar con una cámara en mano. Para él no existe nada más emocionante: cada trabajo es un reto. Ni siquiera tenía cámara fotográfica en ese momento, pues se casó antes de entrar al icaic, vendió la suya para arreglar el cuarto, y tardó en poder comprarse una. Al crearse el Departamento de Documentales Científico-Populares, Limeres lo llama junto a Luis García Mesa para preguntarles qué habían aprendido como asistentes de los camarógrafos… Livio respondió con cuanta mentira se le ocurrió acerca de todas las veces que le habían dado la cámara para filmar; lo cierto es que hasta entonces jamás había tirado un pie de película.
Gran significación atribuye al encuentro con el camagüeyano Nicolás Guillén Landrián, quien lo condujo a fotografiar En un barrio viejo (1963) con una cámara de tres lentes y sorprendió a todos por su sentido único y muy personal, que solo compara con el de otro grande: Bernabé Hernández. Si con el primero viajó al Toa y siguió a Ociel en su cayuca, el segundo propició que colaborara en Sobre Luis Gómez (1965), que tanto le enorgullece en un período que la gente dice de inocencia, pero que define como un momento tremendo de efervescencia del cine. Salían sin guion prácticamente a encontrar una realidad y, de modo rápido, había que captarla, sin estar manejándola. Con el tranquilo y silencioso Oscar Valdés fue la quinta cámara en su clásico Vaqueros del Cauto (1965) y luego el operador de la tercera cámara durante el rodaje de Manuela (1966).
Recuerda Miguel que le erizó la selección de una actriz no profesional como Adela Legrá para protagonizar ese mediometraje, pero que la vida le dio la razón al jovencísimo Humberto Solás, para quien Jerónimo elaborara la banda sonora de Un día de noviembre dos años después de recibir su bautismo de fuego y nada menos que en Vietnam al integrarlo Julio García Espinosa al equipo de rodaje del documental Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial (1970). Cinco años más tarde, grabaría para Santiago Álvarez el sonido de las imágenes victoriosas de Abril de Vietnam en el Año del Gato. Para esa fecha ya formaba parte del mítico Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC como profesor y responsable de las grabaciones de la mayor parte de su obra hasta finales de los 70. La creciente destreza del sonidista le posibilita acompañar a Rogelio París en su aventura en las montañas de la Sierra Maestra con el fin de remedar La batalla del Jigüe (1976) y aportar su experiencia en el musical Patakín (¡quiere decir fábula!) dirigido en 1982 por Manuel Octavio Gómez.
No tuvo que insistirle demasiado el veterano escenógrafo Luis Márquez a Miguel al decidir reproducir con ladrillos verdaderos en los Estudios Cubanacán el set requerido por Eduardo Manet para filmar el musical Un día en el solar (1965), la primera película en colores del ICAIC. Pronto llegó el proyecto de Memorias del subdesarrollo (1968) con el equipo de Tomás Gutiérrez Alea, que considera como un hombre muy seguro, que sabía muy bien lo que quería hacer, lo cual facilita mucho la labor del productor. Mendoza nunca olvida que en medio del rodaje Titón aprovechaba todo lo que pasaba a su alrededor. Un cuarto de siglo después, colaboraría de nuevo con él secundado por Juan Carlos Tabío en Fresa y chocolate (1993) que, a criterio de Reynaldo González nos hizo degustar «el sabor de la tolerancia». Para Manuel Octavio Gómez produjo Tulipa (1967), La primera carga al machete (1969), otro importante título que se adelantó a su tiempo, y más tarde, Los días del agua (1971), a la cual le tuvo mucha confianza si bien, a su juicio, «no cumplió todas las expectativas». Los años le enseñaron a descubrir la atmósfera existente en un set de filmación y, como productor, a ser consciente de que no puede confiarse en todo lo amarrado: no solo debe tener el control económico de la película, sino también el anímico.
Con dos concepciones visuales y dramáticas diametralmente opuestas, El otro Francisco (1974), la opera prima de Sergio Giral en el largometraje de ficción, representó para Livio el tránsito de camarógrafo a director de fotografía. Confiesa que realmente le interesan las películas complejas y difíciles, esas que exigen trabajar muchísimo, iluminar muchísimo, y como en un noviazgo, buscarle el alma al largometraje —por lo menos durante dos o tres semanas—, el espíritu y la forma que tiene que tener. Su primer orgullo es Retrato de Teresa (1979), por la magia lograda en la filmación por Pastor Vega, Daysi Granados y Adolfo Llauradó y abordar temas populares sin ser populistas ni groseros.

Añade Cecilia (1981), una «escuela brutal de catorce meses de rodaje» en la que Humberto Solás lo obligó a ascender hasta el punto de considerarla como su verdadero debut en la dirección de fotografía. El siglo de las luces (1992), es su satisfacción más grande, por filmarse a un ritmo excepcional en Cuba, posibilitado por la estrategia de producción armada por Miguel Mendoza en función del talento de Solás. También distingue por su exuberancia a Roble de olor (2003), de Rigoberto López, y tiene presente siempre la coreografía de las sombras en Amada (1983), codirigida por Solás y Nelson Rodríguez. A alguien como Livio, que considera filmar como una emoción diferente cada día, le cuesta trabajo escoger una secuencia preferida entre tantas memorables que ha registrado con la cámara y no cesa de preguntarse qué es la vida para él en lugar de tratar de definir su concepción del cine.
Tras figurar en los equipos de Habanera (1984) y Lejanía (1985), Jerónimo —artífice primero de la Nagra, más tarde del sonido digital, y miembro activo de la incansable tropa del Noticiero ICAIC Latinoamericano—, obtiene en 1986 el premio al mejor sonido en el Festival Internacional de Cine de Bogotá por Jíbaro, de Daniel Díaz Torres, y ese mismo año integra el núcleo docente fundacional de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Allí ha formado más de un centenar de profesionales, entre ellos algunos de los más prestigiosos de Iberoamérica, amén de generar una imprescindible bibliografía. «Por sus aportes a la ciencia y a favor del progreso y la cultura» recibió en octubre de 2015 el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Consagrarse a esta noble tarea no impidió a Jerónimo ejercer su profesión en títulos tan disímiles como Mascaró, el cazador americano (1991), de Rapi Diego, y El plano (1993), con un Julio García Espinosa tan furibundamente experimental como en La inútil muerte de mi socio Manolo (1989), ejercicio estilístico en el que Miguel Mendoza ejerció como productor y Livio desempeñó sus funciones como director de fotografía.
Para este trío de profesionales a quienes rendimos tributo por la obra de toda una vida, el ICAIC, a donde llegaron con tan temprana edad y aprendieron el concepto de responsabilidad que otorga el cine, como una lección de vida, ha sido precisamente eso: su escuela, su vida, un espacio creativo único, sin ser un paraíso, pero con un sentido de pertenencia que no hallaron en ningún otro lugar y tiende a perderse. Basta revisar las impresionantes filmografías de Miguel Mendoza, Livio Delgado y Jerónimo Labrada para corroborar que incluyen importantes películas que integran nuestro patrimonio cultural.
Constituyen un motivo más que suficiente para que el ICAIC les entregara este 22 de marzo en el acto central conmemorativo por sus seis décadas de existencia, con carácter excepcional, los Premios Nacionales de Cine 2019. Lamentablemente, Miguel Mendoza no pudo recibirlo por fallecer apenas cinco días antes de la ceremonia.
Frente al inconmensurable legado de ellos, solo una palabra pudiera resumir el sentimiento de todos: gracias.
Galería de Imágenes
Comentarios














